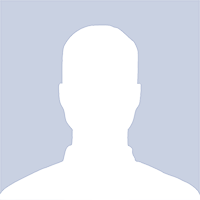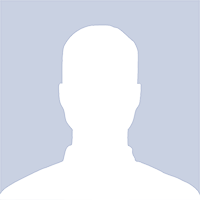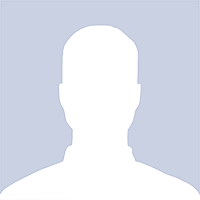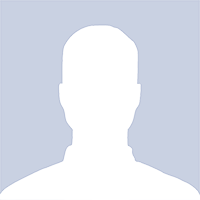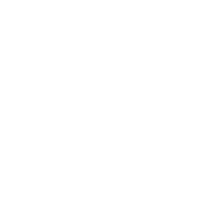
Verdad en Tiempos de Posverdad
Código: TMPAcrónimo:
Responsable del semillero: CAMILO CORREDOR COLLAZOS
Fecha: 28/02/2024
Sede/Campus: Seccional Bogotá
Unidad académica responsable: Facultad de Filosofía - Bogotá
Estado: INACTIVO
- Estadísticas del Semillero
- Objetivos del Semillero
- Misión y visión
- Líneas de Investigación
- Ver la producción resultante
- Integrantes del Semillero
- Grupos de Investigación
- Proyectos de Investigación
- Objetivos de Desarrollo Sostenible
Participación en proyectos de investigación
Objetivo general del semillero
Objetivo general: Elaborar un insumo teórico que permita aportar a la comprensión de la relación entre el concepto de verdad y sus usos políticos en el mundo contemporáneo.
Objetivos específicos del semillero
No hay objetivos específicos definidos
Misión del semillero
Este semillero pretende indagar sobre la relación existente entre los regímenes de verdad y los distintos usos políticos que se les da a ellos. La política contemporánea se caracteriza crear narrativas en las que los acontecimientos fungen un rol secundario en la interpretación de la realidad social. Puesto en términos de Gadamer, se ha impuesto una forma de narratividad e interpretación en el que el criterio hermenéutico fundamental, “la corrección por las cosas mismas”, ha pasado a cumplir una función subsidiaria de los intereses y los usos políticos del lenguaje. Esto ha creado un ambiente en la política contemporánea en el que las fronteras entre verdad y opinión se han vuelto sinuosas, y esto, a su vez, ha derivado en un rompimiento del diálogo y la disolución de un terreno político común sobre el cual construir acuerdos. Una consecuencia patente es el surgimiento del concepto de “posverdad” para describir un estado social en donde se superado el concepto de “verdad” y es posible pensar que distintos hilos narrativos frente a un acontecimiento pueden tener igual validez. Este relajamiento de los criterios normativos que nos permiten distinguir entre un discurso “válido” o “verdadero” de uno “inválido” o “falso” puede surgir de las teorizaciones que surgieron a partir de la segunda mitad del siglo XX en ciencias humanas y filosofía. Esta investigación apunta a desarrollar insumos para discutir las condiciones mínimas que debe tener un discurso público para ser aceptado como válido en la sociedad, intentando cerrar las brechas entre las diferentes posiciones políticas y sus respectivas narrativas, apelando a una vuelta a los acontecimientos y su peso dentro de la construcción de las diferentes narraciones y los usos del lenguaje.
Visión del semillero
En términos filosóficos, este proyecto se enmarca en las corrientes contemporáneas surgidas a partir del llamado “giro lingüístico”. Por tanto, parte del principio de que el lenguaje no es un vehículo transparente que transmite contenidos semánticos. El punto de partida consiste en problematizar el rol y la función del lenguaje en las interacciones sociales. Concretamente, se utiliza el enfoque de la Historia Conceptual (Begriffsgeschichte) de Koselleck, cuya teorización indica que el lenguaje cumple una doble función como índice y como factor del estado de la sociedad. En otros términos, el lenguaje captura las disputas inherentes al cuerpo social y refleja las líneas fractura política, pero simultáneamente, espolea a los agentes a actuar y los compele a convertir en fuerza de cambio y transformación. Bajo esta óptica, el lenguaje tiene la doble función de, por un lado, encapsular disputas sociales y transmitir contenidos semánticos; y por otro lado, abrir nuevas expectativas de futuro y caminos de acción para quienes se encuentran inmersos en dichas disputas. Evidentemente, este marco teórico conduce, de suyo, a la pregunta por la relación entre el lenguaje y los acontecimientos, o más concretamente, entre los acontecimientos y la narración que se hace de ellos. De forma implícita subyace la pregunta por la verdad, o puesto en términos más contemporáneos, la pregunta por cuáles son los criterios normativos que nos permitirán discernir entre una narrativa que se ajusta a los acontecimientos y otra que los intenta deformar con fines políticos. En la etapa tardía de su carrera, Koselleck mismo intentó delinear una serie de criterio normativos a los que denominó “estructuras de repetición” (Wiederholungstrukturen) de los acontecimientos y la narración, una serie de categorías trascendentales (en sentido kantiano) dicotómicas que, en principio, enmarcan todas las posibilidades de interacción humana, y en esa medida, aluden al sustrato antropológico y natural de la experiencia social. Estas categorías codifican en términos filosóficos la conflictividad ínsita en las relaciones humanas, y por ello, constituyen un criterio normativo a partir del cual podemos diferencias una narración que se ajusta a los acontecimientos a una que pretende manipularlos a través de la interpretación. En términos más llanos, toda narración política que pretenda plantear una visión homogénea y uniforme de las relaciones sociales y de la historia queda bajo sospecha, en la medida en que asume ingenua o maliciosamente, que es posible dicha homogenización.